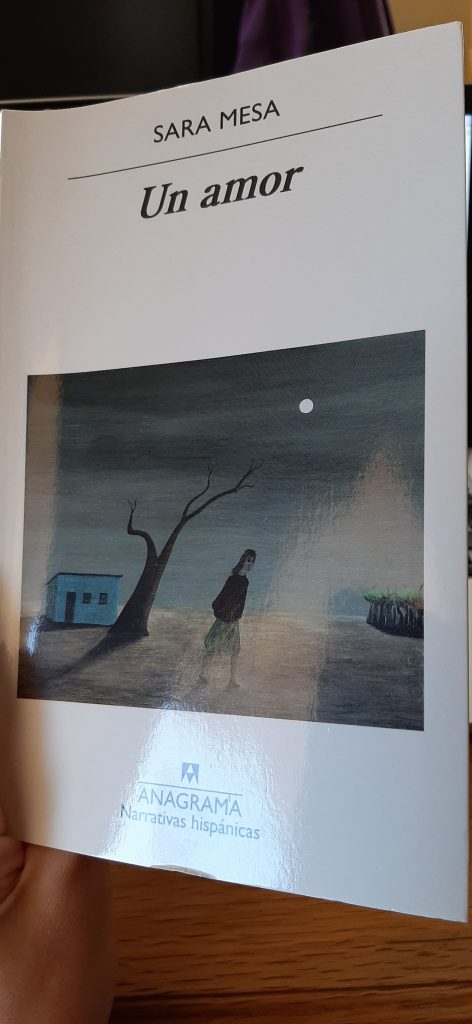 Al combinar varios club de lectura y textos compartidos con diversos grupos, suceden acontecimientos mágicos. Ahora, por ejemplo, estoy relacionando “Un amor”, de Sara Mesa con una de las preguntas hecha en el club de lectura extendido de La Odisea de Blackie Books: ¿para qué necesitamos hoy en día a los héroes? ¿Qué función cumplían en la sociedad de la Grecia Clásica?
Al combinar varios club de lectura y textos compartidos con diversos grupos, suceden acontecimientos mágicos. Ahora, por ejemplo, estoy relacionando “Un amor”, de Sara Mesa con una de las preguntas hecha en el club de lectura extendido de La Odisea de Blackie Books: ¿para qué necesitamos hoy en día a los héroes? ¿Qué función cumplían en la sociedad de la Grecia Clásica?
Me acerco a “Un amor” con la gafas de lectora profesional porque es el texto que hoy comentaremos en mi club: la Hora de Té&Libros. Hace ya algunas noches que lo terminé y sigo cabreada, enojada, “contra la pared”, como dicen en el artículo de Pikara. Es el primer libro que leo de la autora y estoy preguntándome si tendré coraje para otros. La protagonista es patética, la detesto, no soporto su sumisión, su ausencia de dignidad. La compadezco. Me da asco. Paso por muchas fases y finalmente tengo que aceptar que estoy hablando de mi. De todas esas caras o ramificaciones, de esos recuerdos y deseos, de los secretos y pliegues que conforman la polimorfa y monstruosa arquitectura de mi alma.
Todas somos Nat, dice un artículo del diario de Sevilla. Ojalá no fuera así. Ojalá mi hija nunca sea Nat. ¿Acaso es evitable? ¿Podemos salir de esas estructuras de poder? ¿Es necesario romperse, descomponer ese puzzle de residuos con que nos ha criado este patriarcado miserable, para poder volver a intentar componer la imagen de lo que nos gustaría ser? Sentirse en este laberinto, en esa “mirada” como dice la autora en otra entrevista, en ese “extrañamiento” necesario, para que algún día, nos importe una mierda y caminemos un paso detrás del otro hacia el horizonte que da sentido a lo vivido.
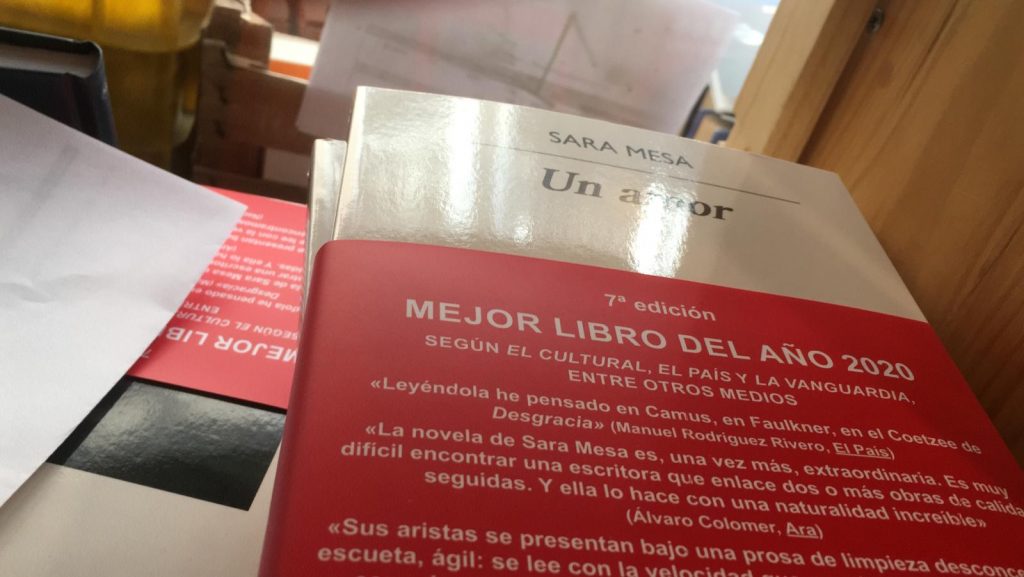
¿Por qué coño lo ha titulado “Un amor”? ¿Dónde está alguna de las formas de amar entre estas líneas? Lo más parecido al “pathos” del “eros” que leo es el perro semisalvaje que llama “Sieso”. Y cumple cada hito de la “tragedia”. Ahora vuelve a interseccionar con el perro de Ulises que es el único que reconoce a su “humano” al regresar a Ítaca, pero que apenas puede disfrutar del reencuentro, porque lo que encuentra es una muerte horrible. Sieso conoce el sentido del amor cuando se usan palabras como: “estaré ahí”. Me niego a aceptar que alguien pueda llamar “amor” a lo que pasa entre Nat y “el alemán”. Manzana podrida.
Sigo cabreada, y sigo viendo cada una de las veces que he “pronunciado su nombre en vano”. No, no hablo del Dios. Hablo de “amor”. Aunque algunos quieran confundir los términos. ¿Qué no va a pasar si hay disputas a la hora de llegar a un acuerdo y convenir un conjunto de letras (significante) para designar un “concepto” (referente) y juntos conformar el idílico y contextual significado? Esas palabras. Y dale: “esas perras negras” de Cortázar, que unas veces se dejaban acariciar su pelo sedoso y otras se revolvían y te mordían la mano. Palabras, perras negras, difíciles intentos de transmitir sensaciones, pensamientos, de lanzar cuerdas o puentes con los otros.
Y esa pata del libro es la que más me atrae. Los límites del lenguaje como vehículo de pensamiento. La incapacidad para comunicarnos. Dice Bernhard: “mi relación con los demás es de total y absoluta incomprensión”. Dicen que el libro se parece a “Dogville”, esa película de Lars von Trier, que incomodó. Recuerdo salir del cine y una de las “amigas” (risas) con las que iba dijo: “¿Qué necesidad hay de hacer esta película?”. Ella, desde sus privilegios de blanca, europea, de clase media alta, delgada, joven, no entendía por qué exponer de manera tan obscena las miserias humanas. ¿Y ahora? Con la mitad de la cara tapada por la mascarilla, sin besos ni abrazos, con la distancia social, ahora ¿quién no va a serme ajeno? ¿Cómo encontrar en los ojos, gestos, olores, la confianza necesaria para establecer una relación de “amor”? ¡Cuidado! Quiero decir, de “filia”, de respeto, comprensión, consideración, cercanía, empatía y otras palabras que están en las antípodas de la simpleza y vulgaridad de los “afectos románticos”.
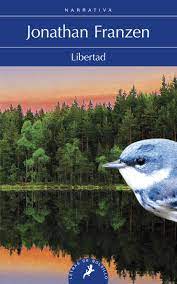 De hecho, es la Bruja, Roberta, la que le dice que ya no habla su lengua. Por un momento, la locura encontró interlocutor, pero volvió a salir el “estar-para-los-demás”. Homero culpa a la irracionalidad de los hombres de su muerte. Más allá del conocimiento, poder y ayuda de dioses y diosas, los hombres tienen voluntad, eligen. Y están locos. “Se cometieron errores” dice Franzen en “Libertad”. No vaya a ser que alguien tenga lo que hay que tener para conjugarlo en primera persona: “Yo he cometido, cometo y cometeré errores”. Porque la única “Corrección” (y vuelve Bernhard) auténtica es el suicidio. Somos tan soberbios que, incluso cuando nos etiquetan con un perfil humilde y agradecido, somos incapaces de soportar una autopercepción “fallida”, fracasada, looser. Conocer lo que debo hacer, saber lo que quiero, o incluso distinguir el bien y el mal, está lejos de ser una garantía para no cagarla una y otra vez. Menos mal que está Chavela para recordarlo y que no pequemos de nuevo.
De hecho, es la Bruja, Roberta, la que le dice que ya no habla su lengua. Por un momento, la locura encontró interlocutor, pero volvió a salir el “estar-para-los-demás”. Homero culpa a la irracionalidad de los hombres de su muerte. Más allá del conocimiento, poder y ayuda de dioses y diosas, los hombres tienen voluntad, eligen. Y están locos. “Se cometieron errores” dice Franzen en “Libertad”. No vaya a ser que alguien tenga lo que hay que tener para conjugarlo en primera persona: “Yo he cometido, cometo y cometeré errores”. Porque la única “Corrección” (y vuelve Bernhard) auténtica es el suicidio. Somos tan soberbios que, incluso cuando nos etiquetan con un perfil humilde y agradecido, somos incapaces de soportar una autopercepción “fallida”, fracasada, looser. Conocer lo que debo hacer, saber lo que quiero, o incluso distinguir el bien y el mal, está lejos de ser una garantía para no cagarla una y otra vez. Menos mal que está Chavela para recordarlo y que no pequemos de nuevo.
Y estoy cabreada por el machismo, por las reducciones patriarcales de lo que es o debería ser una mujer o “las mujeres”. Ardo por la veracidad de lo leído, por la contemporaneidad de esa mezquindad, por la ausencia de puntos de fuga. ¿A dónde irán las oscuras golondrinas? A la España vaciada, no, al menos sus almas libres no encontrarán el abrazo prometido del beatus ille, porque allí no hay nada que merezca la pena descubrir. O así nos lo presenta Sara Mesa en este libro, al menos. Una España oscura, retrógrada, encallada en sí misma. Como las patatas descongeladas.
Solo me queda aplaudir y tomar nota de otra forma de escribir, del acierto de presentar una antiheroína como ese reflejo distorsionado y con ojos negros que no nos atrevemos a mirar en el espejo. Claro que hace falta nombrarlo, enfrentarse a él, gritarle y atravesarlo, para que se deshaga como la amenaza sin cuerpo que es. Por eso necesitamos héroes y, sobre todo, heroínas. Tanto las que presentan el modelo a seguir como la podredumbre de la que huir y, en definitiva, la complejidad que nos constituye.

